
El ingeniero
Me llamo Ancísar Valencia y soy una de las dieciséis personas que estuvo en los talleres de Escribir el Centro, el mismo de “Nada te mata”, la carta sobre Medellín que mencionó antes Catalina. Yo nací en el barrio Caicedo hace un jurgo de años, más de treinta. Me llevaron a Manizales cuando tenía cuatro y luego me devolví a Medellín. Aunque en realidad la historia es otra. La historia es que mi familia y yo somos campesinos del Oriente antioqueño y, por motivos que no voy a tratar aquí, sufrimos un desplazamiento que nos obligó a irnos para Manizales. Allá me gradué como ingeniero, pero me quise devolver a buscar trabajo en alguna parte. Y así lo hice, trabajé en una empresa durante cinco años. Después decidí que no quería hacerlo más. Es raro. No me acomodo a los horarios de las empresas. Entonces después de estar cinco años deprimido, me puse a buscar otras cosas. No sé muy bien por qué hice una maestría en Sistemas. Luego entré a estudiar sicología en la U. de A. y ahora doy una cátedra: Introducción a la programación para sicólogos. Pero lo que lo que intento hacer desde hace mucho tiempo es escribir.
Recuerdo que en el año 2002 todo estaba muy caliente y fue la época en la que regresé a terminar once. Viví un tiempo en La Campiña, un barrio al occidente de la ciudad que pertenece a la comuna de Robledo, y con los muchachos del Ferrini, el colegio donde estudiaba, nos volábamos a conocer esquinas y lugares azarosos de otros barrios. Los amigos eran jodidos, pero con ellos tuve la oportunidad de redescubrir la ciudad en la que nací. Ellos salían por volarse del colegio, y yo salía porque me gustaba mucho caminar y conocer las historias de los lugares y la gente que frecuentábamos. Escribía en libreticas que siempre tenía a la mano, una especie de bitácora con toques de ficción. No era un registro fiel de las visitas a los lugares, sino cuentos que me inventaba. Todavía hoy escribo algunos y si los termino los publico en Facebook cuando estoy borracho. Pero la mayoría están guardados, esperando un final apropiado.
Me gustan los centros de las ciudades porque me parecen lo más vivo. Si uno quiere conocer realmente las entrañas de los lugares en los que está, debe ir directo al Centro. Por eso cuando supe de estos talleres me gustó tanto. Creo que debajo del cemento, en las bases del Coltejer, hay un montón de historias por desenterrar. Pero también creo que hay que denunciar y criticar lo que somos, y cómo la malicia indígena nos afecta más que la ignorancia. Por eso quiero un texto que denuncie a Medellín, que la desnude, que le diga las verdades que no se publican.
Hace poco, caminando por Barrio Triste, me encontré con una señora de noventa años que todavía lava ropa de mecánicos a mano. Ella usa un léxico extraño, las palabras que usa son tan viejas como ella y ya no sabemos su significado. Pero yo entendí cuando dijo: “Barrio Triste es mío”, y eso me mató. Me lo dijo convencida. Yo en algún momento quisiera decir con tanta convicción eso, que yo también soy el Centro de Medellín.

Tallerista: Catalina Trujillo
Participantes: Ancízar Valencia, Andrés Gallego, Dionisio Echeverri, Estefanía Aguirre, Estefany de los Ríos, Frank Quintana, Marisol Zuluaga.
Nada te mata, Medellín
Ancízar Valencia
Vos no morís, pero en tu afán de demostrar que sos mejor,
te olvidás de regalarte un momento de existir
y te condenás a ser efímera.
Ciudad de sueños rotos.
Ciudad de fantasías incumplidas…
No son pocos los que lo han intentado, pero a vos nada te mata, Medellín. Lo intentaron los viejos españoles que no querían que nacieras, y aquí estás, con nombre y sin haber nacido. Intentaron matarte otros, más criollos, hechos en tus barrios de exageraciones al almuerzo, de bendiciones en la frente. Trataron de volverte adicta —vos ya lo eras—, no al polvo amargo, catalizador de sensaciones y por el que pierden la cordura los jóvenes en todas tus comunas; ni al humo de cigarrillos artesanales, invitación a despreciar las realidades que ofrecés. Tus adicciones vinieron contigo: borracha y presuntuosa. Tratás de aparentar compostura mientras trastabillás por el pasaje La Bastilla con una botella de aguardiente en la cabeza y canciones de Crescencio Salcedo en la garganta. Te han visto amanecer derrotada en Junín, el rímel corrido, los ojos llenos de Coltejer. Usás las noches oscuras para camuflarte con aires de tango entre ladrones y vagabundos; para besar, con un disimulo impropio de tu arrogancia, los penes hinchados de placer de las mujeres que se esconden de tu machismo de vitrina en la calle Barbacoas; porque sos machista, Medellín, y mojigata. Cada domingo vas a la Metropolitana a fingir que te arrancás las culpas. Tenés un catolicismo enfermizo, una devoción malsana por despertar admiración y un extraño pacto con tu dios, al que solo invocás para simular arrepentimiento vacío cuando todos te miran postrada de rodillas. Te encanta que te adulen; por buscar aprobación es que siempre estás cambiando y en ese afán terminás magnificando tus errores, tus exageraciones: toda tu verdad yace sepultada en maquillaje, cada alegría está ligada a tu cartera, argumentás a navajazos las razones, enterrás en polución, la eterna primavera.
Sos una mala mentira bien contada, profunda en realidades que no alcanzás a ver, superficial hasta tu médula que se recorre en tren —medallita de batalla para tapar innovaciones menos útiles—; lo único que iluminás con el parque de las Luces es el afán de ocultar lo que te incomoda: todos los colores de tus moscas. Ya usarás una constelación distinta a Orión para seguir callando a quienes que te estorben. Siempre derecha Medellín, ejemplo de perfecto convivir.
Vení, caminá conmigo, vamos a la Primera de Mayo que necesito amarrarte el amor; acompañame al Hueco a comprar un vacío que me llene esta soledad; a Carabobo a buscar un par de jueves; a repararme el alma en Barrio Triste; a buscar la salvación en los abrazos de las vírgenes de la Veracruz; a mercar espejismos. Esperá, invitame un aguardiente pa esta sed, convidame al Periodista, que hoy nos tomamos Otrabanda...
Salud, Medellín. Salud por tu pasado olvidado, por comprar memorias del Palacio Nacional en un centro comercial, por el asma del Ferrocarril de Antioquia, por Gardel estrellando sus tangos en los buses de Manrique, porque a la muerte le gusta viajar de parrillera en una RX 150. Brindemos por los areneros de un río convertido en cañería, por Atanasio Girardot vestido a verde y rayas, por hincharle al poderoso… aunque gane. Salud por Córdova, Robledo y Berrío; por Débora Arango; por Botero y por los nadaístas de Gonzalo; salud por Carrasquilla romantizándote a vos tan plástica; por los embera extinguiéndose anclados a una acera; salud por De Greiff y sus desechados; por todos esos de los que olvidás alardear cuando trepás en tranvía la Amargura.
Salud por tus vendedores informales, por los pasquines de esquina; salud por las dos personas que saben lo que es el Palacio Rafael Uribe Uribe, por las chucherías inservibles, por la juventud con cicatrices en las manos tratando de mezclar aguardiente, depresión, guasca y reguetón; por las vacunas; por el Pablo Tobón tratando de contarte, de sobrevivirte; por la universidad de Antioquia dictando su catedra de dignidad en una calle; por el punk y el rap; por la garganta de los pregoneros; por los espíritus igual de enmarañados a las calles y otra vez por Carrasquilla.
Salud por enamorarte cada dos cuadras, por Goovaerts, los chirrincheros, el rebusque y salud hasta por el putas. Por tus hijos callejeros, porque son tuyos, Medellín. Salud porque todos tengan algo en el buche antes salir a patear la calle; recordá que las bendiciones no quitan el hambre. Brindá conmigo, y hablame, Medellín; decime a cuál de todos tus santos me encomiendo pa regresar a casa con el pescuezo entero, pa no equivocarme en las fronteras que camino, pa no ahogarme en ninguna de las realidades que te inundan.
Contame, Medellín, decime cuál es tu afán de figurar, de gritar que tenés los mejores sicarios y la mejor silicona, las gordas más gordas, los maricas más maricas, los corruptos más hábiles, la patente de la arepa, del carriel, de los planazos que quitan el estrés, de la mazamorra con bocadillo, y del ego empacado al vacío. Contestame, ¿es verdad que amás tanto a los pobres que los querés multiplicar? ¿Por qué te tapás la depresión con botox y las carencias con excusas rebuscadas? ¿Por qué no te permitís un momento, Medellín? ¿Por qué no te bajas de tu pedestal, a brindar… y a llorar conmigo?

Dos compadritos de plazuela
Andrés Gallego
Son los «dueños» de la plazuela. En San Ignacio no hay movimiento que no sea fiscalizado por ese binomio que día y noche da ronda por los puestos de ventas ambulantes afincados en la plaza. De la nada, montan guardia en las puertas del edificio San Ignacio o en la iglesia, y, sin más, monitorean desde allí lo que ocurre en su jurisdicción.
Dicen que al día hacen dos rondas, siempre con la misma ruta: Ayacucho, Girardot, Pichincha y de nuevo a la plaza para verificar que todo esté en orden. Nadie se mete con ellos; con su conocimiento del espacio y el garbo de sus recorridos se han granjeado un respeto evidente. Ellos tampoco se meten con nadie. Si hay un sobresalto en su territorio se acercan a ver qué pasa y se alejan siempre prudentes.
Su tranquilidad es la de quien conoce el territorio. Ninguna presencia los intimida más de la cuenta y logran camuflarse con facilidad entre quienes discurren por San Ignacio. Ninguno de los venteros se aventura a señalar la fecha en la que esta pareja dio inicio a su guardia caminera y según Mario, un chirrinchero de la plazuela: «Ese par llegó a San Ignacio antes que la estatua donde se mantienen recostados»; haciendo referencia al obelisco que allí se erige.
Lo cierto es que nunca bajan la guardia, se turnan para dormir y su único momento de fragilidad llega cuando el mismo Mario les sirve el cuido. Al final, como él dice: «Esos dos perros son la vida de la plazuela San Ignacio».

De piedra ha de ser la cama
Dionisio Echeverri
Sábado, 2:30 p. m.; el sol en la Bella Villa está de fiesta; como una quebrada loca recorre e inunda recalcitrante todas sus calles. No queda un recodo que no sude y hasta las sombras de los aleros le huyen al astro rey.
José reclama las gafas de su amada que estaban en cuidados intensivos en una de las policlínicas oftalmológicas de la carrera Sucre. Busca por dónde puede subir más rápido a coger una buseta que lo lleve a casa. De one, casi por el mismo reflejo solar, se embarca por la corriente de Maracaibo. Mera maravilla es Maracaibo, todo en esta calle conversa, brilla y calienta durante el día, pues, no solo es toneladas más o menos ordenadas de cemento, alambre y luces, sino que, con su apariencia móvil, ofrece públicamente lo que en otros lugares puede pasar inadvertido. José recuerda historias que le contaron; como que unas cuadras más abajo era la sede del periódico El Colombiano y de la emisora La Voz de Antioquia. Será por eso —piensa— que desde por allá llegan los ecos de voces y mensajes que ahora están en todos los andenes. Es como un antiguo texto que de nuevo, y por iniciativa propia, abre sus páginas para que se lean hechos, acontecimientos, pasados, presentes y, por qué no, futuros.
Ni una nube en el cielo. El comercio parece que nunca ha parado su ajetreo. «¡Manzanas!», grita un carretillero; «agua, agua, helaíta, lleve la bolsita por 700 pesos», ofrece un joven; «limones», proclama una señora. Tatuajes, maní dulce, maní salado, picadas de frutas, gafas… mejor dicho, pregunte por lo que no vea en la Maracaibo antañona.
El sol sigue con su canto y José su camino. Se limpia el sudor, traga saliva añorando el agua que no compró; transpira y suspira cuando al tratar de cruzar la avenida Oriental el contoneo de una mujer y sus cautivantes piernas le refrescan la tarde y la vista. Entonces, ya por encanto, José evoca una cama en su pensadera, claro, aunque sea de piedra, se dice para sí, para reposar con ella en cualquier sombra, por pequeña que sea, aunque no tenga almohada.
De pronto, el pito de un bus hace que José aterrice y recuerde que su recorrido aún no termina; quiere llegar hasta El Palo y por ahí voltear a la avenida La Playa, para seguir derecho hasta Córdova, donde por fin podrá abordar una buseta de Santa Elena y así reposar un poco, no en cama, pero sí en una silla con buen espaldar que le sirva de almohada. Al llegar a la horqueta de la carrera El Palo, voltea buscando La Playa, ahí se topa con un vendedor poco usual, cuyo mostrador es nada menos que la acera. «Almohadas a diez mil; la que escoja. Llévela para que pueda descansar como Dios manda». José lo mira y para sus adentros se ríe de ese ingenio comercial que caracteriza al paisa.
Continúa su camino y, casi al llegar a Bellas Artes, se topa con un indigente que duerme en la acera con la cabeza sobre un andén como almohada. «De piedra ha de ser la cama, de piedra la cabecera», tararea José.

Los dos Guinnes World Records que se esconden en Villa Nueva
Estefanía Aguirre Giraldo
En la calle La Paz, entre Palacé y Popayán, una casa vieja lleva en sus paredes recortes de todo tipo de imágenes. Los collages van desde el inicio hasta el final de sus muros. No hay monotonía, tal vez sí un poco de caos en cuerpos desnudos con piernas abiertas enseñando su sexo, imágenes de erecciones, felaciones y sadomasoquismo mezcladas con la virgen María, Álvaro Uribe Vélez, animales y frutas. También espejos en el piso, en el techo y en las paredes que crean un juego que parece irreal. Cabezas de muñecas «barbies» decoran el baño y caras de papá Noel uno de los patios. Es el museo Abraxas, Guinnes World Record por ser el más grande de collage del mundo y adentro alberga otro, el del libro de collage que mide 2,05 m de largo por 1,05 m de ancho y pesa 350 kilos.
El museo se encuentra en Villa Nueva, uno de los barrios más tradicionales de la ciudad. En 1948, Gabriel Echeverri, Evaristo Zea, Marcelino Restrepo y el británico Tyrrel Moore donaron los lotes para la construcción el parque Bolívar y esta villa, que era el barrio de la población más adinerada de Medellín y que hoy, es uno de los lugares más estigmatizados de la urbe con plazas de vicio y prostitución. Un barrio que detrás de su pasado y fama del presente, tiene sorpresas como los récords de Abraxas, su vida y sus collages.
Empezó desde muy temprana edad a hacer collage cuando ayudaba a su tía y a su mamá a hacer colchas con retazos; esas coloridas mantas que era frecuente encontrar en los ochenta y noventa en las casas de Medellín. Al principio eran cuadernos y años después las paredes de su casa fueron el lienzo donde fue dejando una a una las imágenes que componen ese gran collage que ahora es museo y ha sido galardonado con dos Guinness Records.
Ella también hace parte del collage. Su vida, su estilo y sus acciones son como pequeñas piezas montadas unas sobre otras. Intentó ser sacerdote, actriz, un hombre de traje y corbata que hace parte del pasado y que ahora es Abraxas: encuentro entre el bien y el mal, según el significado de su nombre.
—Toque duro o llame más alto pa que le abran. Es que eso es gigante atrás —me indica un vecino del museo y sí que tiene razón. La casa se compone de seis habitaciones, un corredor larguísimo y dos patios, uno de ellos con plantas, un miniescenario y árboles. Al igual que las imágenes pegadas sobre las paredes, los espejos, las muñecas, los animales ficticios y reales también hacen parte del collage y del happening, según cuenta la autora.
Abraxas lleva más de veinte años recortado y pegando figuritas y al mismo tiempo ejerce su oficio de abogada, profesión que la ha ayudado a luchar por los derechos de la comunidad LGBTIQ, por sus propios derechos, pues hace más de diez años decidió dejar su nombre de nacimiento y la ropa socialmente masculina para empezar a usar trajes brillantes y pegados al cuerpo, dejar crecer su cabello crespo y tinturarlo de rojo shangai.
«Me empecé a poner vestidos, primero el travesti, entonces empiezo a transformarme con el vestir, la transformación cultural del vestido, luego a transformar las formas y ahí empiezan los comentarios... ah es que ya tiene senos y todas esas güevonadas». Abraxas juega con la palabra «trans». Su vida, su imagen y su casa han sido un tránsito de cambios, tal como el sector en el que vive, un lugar que como todo el centro de Medellín es de trasformaciones y de diversidad.
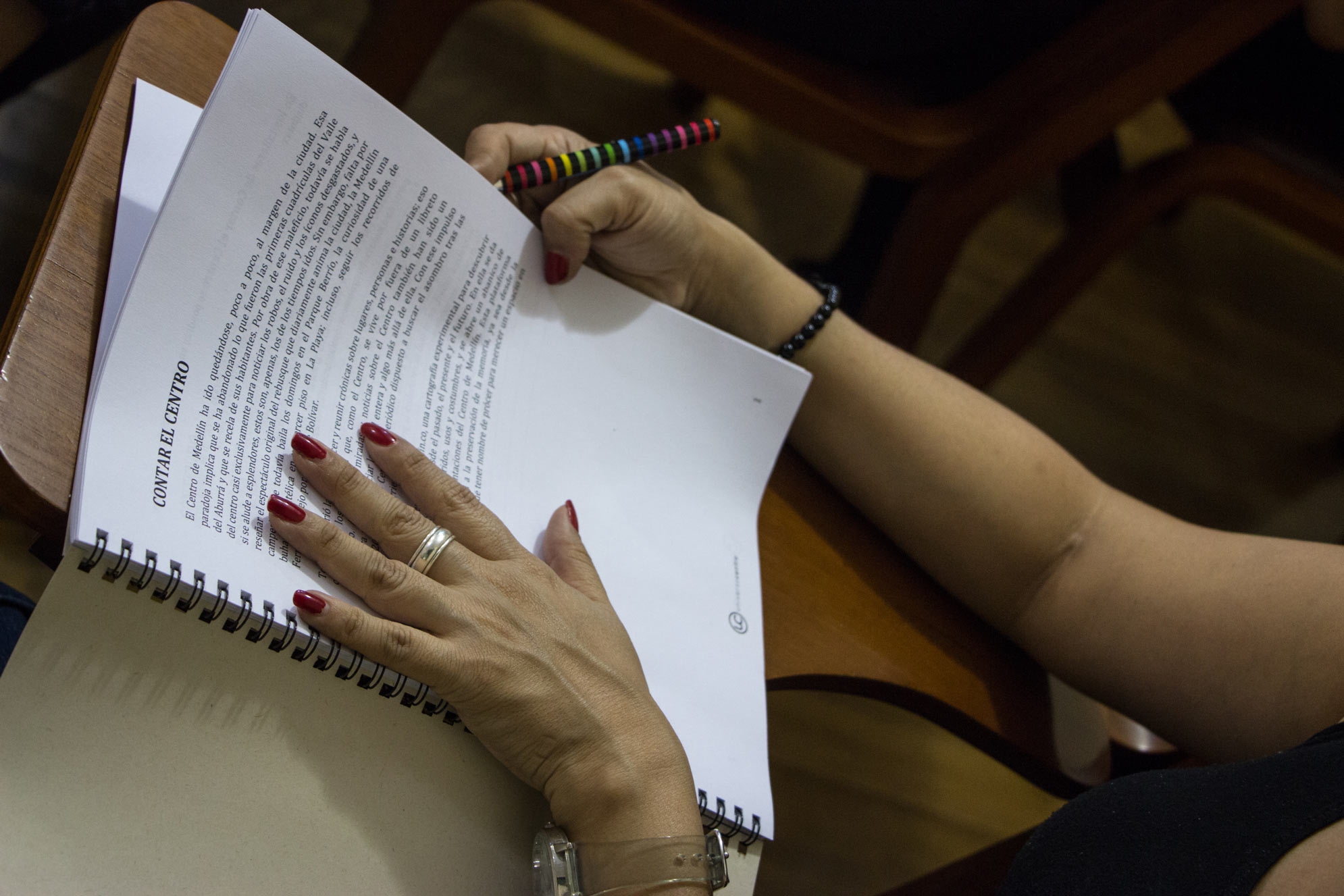
Venga, que sí es pa eso…
Estefany de los Ríos
«Esperando el bus, esperando el bus…». Con ese estribillo de la muy conocida canción ya saben a qué lugar me refiero. ¡Pero esta es otra vuelta!
Cada día las mujeres son más acosadas y piropeadas: «Ey, mamii, ricuraaa, ¡quién fuera cama para tener esas patas!». Más y más piropos, o verbo, como lo quieran llamar, pero esto no es una historia como las de siempre.
No se han imaginado que de «Miamor, ¿quién se le murió para enterrárselo?», se pasara a: «Venga pa’cá, miamor, que le tengo la jaula para ese pájaro». ¿Acaso cambia la cosa? ¿O el acoso? Una mujer puede sentirse ofendida o elogiada, claro está, dependiendo de quién se lo diga, ¿pero qué pasa cuando es un hombre el que recibe el piropo? ¿Qué puede sentir?
Esta es la historia de un joven que, callado y ordenado, con su pelo largo, el rostro agachado, las gafas cuadradas y la tula de lado, camina por la Veracruz; la misma calle donde se coge y donde coge el bus. Sus pasos van desapercibidos como si solo fuese él y su camino, y al parar en esa acera no ve la hora de que llegue el transporte. Así como lo leen, ansioso y apenado, aprieta la correa de su tula, sus ojos y su cabeza empiezan a moverse con más frecuencia, «mira pa un lado, mira pa’l otro», algo incómodo, quizás. A pesar de sus mejillas enrojecidas intenta fruncir el ceño para aparentar ser más serio. No le alcanza pa tanto y de nuevo baja la mirada.
«Papito, yo se lo dejo baratico». ¡Zas!, una palmada en su trasero lo hace levantar la cabeza con rapidez. ¿Acoso o piropo? La gente a su alrededor se ríe. «Ya sabe que lo estoy esperando, ese cabellito me está llamando». La frase proviene de una mujer en minifalda y de maquillaje exagerado. «Trágame, tierra», pensó. Quiere mirar la hora, pero no se atreve a sacar el celular. Esas mujeres siguen pasando por su lado, se insinúan demasiado. Esa esperada de bus le salió muy cara. «Tantos piropos y manoteos en un día, la verdad, no me había pasado», piensa de nuevo.
Y así, una y otra vez, pasaba lo mismo en diferente cuerpo. En medio de ese agite transcurrieron los primeros días mientras se acostumbraba a la nueva ruta para llegar a su casa. Con los días encontró otro camino, más largo, pero tranquilo, y que además le permitía pasar inadvertido.
Eso sí, dice él: «A veces cuando quiero subirme el ánimo o me quiero sentir más bello, paso otra vez por ahí».
Disfruto
Frank S. Quintana Arboleda
Botellas y colillas de cigarro adornan el juego de aquellos niños bañados en hierro y perpetuados por la memoria de la masacre ocurrida hace 25 años en el barrio Villatina. En la escultura se concentran jóvenes tan diversos como el mural que tienen en frente, desbordado en colores, flora y fauna. El oso de anteojos, los pumas que encontraron en el alto de la Romera, en Sabaneta, y hasta el carismático mono tití conviven perfectamente con Atenea, Depredador, Krishna, Venus y Yoda con su peculiar forma de fumar bareta. Todo un mundo de íconos pop representando la cultura y el ambiente que se vive cada fin de semana en el parque el Periodista —o el «Perio», para muchos—.
El olor a alcohol y marihuana están presentes, pero su intensidad es inferior a la constante polución vehicular emitida entre el cruce de la carrera Girardot y la calle Maracaibo. La ausencia de los tombos garantiza un ecosistema nocturno libre y sin miedos, condiciones esenciales para los visitantes de un rincón undreground, que anida el centro y al que se llega a parchar mientras un sorbo de pola o MacGregor ameniza la discusión sobre la teoría crítica de la sociedad contra el discurso posmoderno o de por qué, a pesar de las muchas opciones de gol, Nacional perdió contra Huila.
De repente, al bullicio confundido con la música de los locales Sativa Shots y Lico Express, lo supera un potente sonido electrónico, proveniente de un parlante portátil ubicado en medio del parque, cual fogata de aquelarre medieval. La melodía que suena es tan pegadiza que al lado de las imponentes palmeras, se pone de pie un hombre de camisilla blanca y pantalón de un añil tan oscuro como el del crucifijo tatuado en su mejilla izquierda; su sonrisa demuestra cómo deleita cada nota de la canción; empieza a dibujar una espiral con su cabeza y sincroniza los pasos de su marcado cuerpo, dando inicio a un baile finamente frenético. Salta y da media vuelta cantando en voz alta y a ratos susurrando: «Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir». No le importa la multitud, igualmente indiferente al éxtasis existencial que lo posee. Deja caer sus parpados por siete segundos y abre los ojos conectándose con la inmensidad del cielo y fija su mirada allí, esperando una respuesta de la luna o sintiendo cómo el mundo gira sin sentido a medida que la canción origen del momento más sublime de su noche se va desvaneciendo.

El Faro, La Playa, la suerte
Marisol Zuluaga
Son las 6:30 a. m. y el despertador suena con el recalcitrante ritmo que desacomoda cualquier buen sueño y le indica que otro día ha pasado. Se levanta y pone los pies en la tierra amarilla del cuarto; medio corre la cortina de la ventana de la cabecera de su cama que da a la ciudad. —Parece que no hará un buen clima hoy —Piensa, mientras se estira y se resigna finalmente a tener que dejar la cama que lo acompaña casi todas las noches desde hace dos meses que está viviendo en la ciudad.
Da dos pasos y ya está en una cocina que no es más que varios ladrillos apilados formando una mesa donde tiene un par de pocillos, una chocolatera y tres cucharas, la estufa oxidada de dos puestos y una bolsa de café La Bastilla, llena en sus bordes de pegotes de café que dan cuenta ya de varias preparaciones y que se siguen acumulando cada vez que sirve con la cuchara mojada.
Con el aguapanela de la noche anterior que tenía en la chocolatera se prepara un café y sale de la casa sin camisa, con sus rastas rubias, largas y poco ordenadas al aire y la pantaloneta a medio poner. Busca el centro con su mirada; es la acción que repite cada día desde que llegó a Medellín; es su punto de referencia, aunque esta vez solo encuentra una niebla gris que oculta gran parte de este, incluidas las banderas del edificio Coltejer, a donde suele bajar. Intenta rastrear su nueva ruta desde allí arriba, el Faro, a donde llegó luego de tomar la decisión de dejar todo en Bogotá y aventurarse a probar suerte en otro lugar.
Piensa que no le ha ido del todo mal, el barrio es suficientemente tranquilo para su gusto, aunque le toca caminar unos veinte minutos desde el paradero del Cootrasmallat 105, la única ruta que sube al último barrio de la comuna 8, al que no llega siquiera el agua potable. Doña Bernanda, la primera señora con la que entabló una conversación recién llegado a la ciudad, le contó que tenía un apartamento en esa zona y podía quedarse allí mientras encontraba algo mejor.
Se toma su café mientras saluda a uno que otro vecino que ha salido temprano a trabajar y a las señoras de casa que madrugan a regar las albahacas y los romeros que a veces se ha robado para hacer bebidas aromáticas. Va al tendedero en el que ha dejado sus dos únicas camisetas aireándose del sudor de la semana; agarra la menos sucia, se organiza la pantaloneta, deja el pocillo en la poceta del patio y coge el morral que tiene debajo de esta, un Totto que lo ha acompañado desde el colegio, pero que hoy es donde puede guardar todo su material de trabajo: las clavas, las pelotas y una caja de cigarrillos.
Anthony es malabarista, aprendió a jugar con las clavas a los dieciséis años —hace diez— cuando alguien que le vio talento le propuso entrar en un circo a ganar un poco de dinero. Allí también fue gimnasta, logístico y zanquero. Ese lugar le despertó el espíritu aventurero que hoy lo tiene montándose por la de atrás del bus del barrio de una ciudad que no conoce del todo, pensando en cuál será hoy la calle de su suerte.
El bus lo deja en la Placita de Flórez, a la que cree que bautizaron así por la cantidad de flores que venden en sus locales y que no entiende por qué en toda la entrada principal está escrito con zeta. Cruza por la 40 y llega hasta Ayacucho, donde empieza a bajar esquivando los vagones del tranvía que pasan cada seis minutos dando sus campanazos y simulando las campanas del que hicieron en 1921 y que pasaba cerca de la ruta que cubre el actual. Llega hasta la plazuela San Ignacio donde sagradamente hace una parada en Punto Pastel, el local que siempre huele a aceite quemado y tinto, donde venden pasteles de jamón, queso, pollo, maicitos y papa. Aunque el pastel que compra ahí no le gusta tanto como la morena que diariamente lo atiende, la que le toca la mano cuando le entrega la devuelta y le agradece por su compra.
Lista la compra del día, sigue su camino hasta la Oriental, donde lo esperan dos semáforos atestados de carros, motos y buses mal estacionados. Deja su morral entre los jardines recién sembrados en el separador de la avenida y que logran que esa parte de la ciudad se vea como una maqueta. Saca las clavas con las que probará éxito hoy.
Le gusta variar entre un juguete y otro —como suele llamar los elementos con los que malabarea— para no aburrir la clientela, aunque sin duda alguna son esos tres bastones de colores fluorescentes los que más le gustan, pues tienen —a su criterio— mayor nivel de precisión, ilusión y posibilidades de pirueta. Casi siempre dobla la ganancia en dinero cuando juega con ellos a las pelotas.
Espera el siguiente semáforo en rojo en sentido norte-sur y se lanza al ruedo; es difícil entre tanta gente que a esa hora pasa afanada por la cebra lograr que los espectadores se concentren solo en él. Cuenta con cuarenta segundos para el total del espectáculo, bajar las clavas y comenzar el desfile entre las curvas mal hechas de los conductores desesperados que les cuesta seguir los tres carriles recién pintados de la avenida.
Cuatro monedas recibe, dos de $200, dos de $100, una de un taxista que a su vez hace malabares en su boca con un mondadientes, lo mastica con gusto y ni repara en Anthony para darle la moneda. Las otras tres las recibe de un conductor de bus, de los de Laureles, que siempre están de uniforme blanco, limpio y planchado; a este último ya lo reconoce, por lo generoso y su cara sudada desde las 7:00 a. m.
Cruza la calle, ahora en sentido sur-norte. De pronto los que vienen de este lado de la ciudad bajen con más menuda al centro —piensa mientras empieza de nuevo el espectáculo. Esta vez, cinco monedas, todas de $200.
Algunos transeúntes se quedan viéndolo mientras pasan la calle, tropezando unos con otros en mitad de avenida. Los niños que a esa hora van para los colegios militares de La Playa y Ayacucho también se quedan absortos; unos le sonríen, otros, con su cara ya rígida por la formación proveniente de una escuela donde el lema es «Disciplina, responsabilidad y orden», lo observan detenidamente, con la curiosidad de quien ve lo que le prohíben.
Pasa la calle hasta llegar a Colombia, donde el éxito tampoco es mucho y decide solo jugar en tres rojos del semáforo, pues en ese tramo de la Oriental parquean muchos buses, sobre todo los circulares, tan grandes y tanto que estorban, todos con sus conductores, embriagados de la monotonía de repetir una ruta ene mil veces en el día que ya les tiene el ceño constantemente fruncido y el espíritu de sorpresa perdido.
Sigue caminando hacia el norte. Llega a la Playa, una de las pocas calles del centro que no tiene nombre de país o de batalla, y que falsamente lo ilusionó cuando, llegado por primera vez a la ciudad, le dijeron que cerca de esta podía ganar buen dinero por el flujo público. Lo único que encontró parecido a una playa al bajarse del bus fueron los vendedores del costado norte que ofrecen bisutería, inciensos, collares, manillas, aretes, y atrapasueños.
Visualiza el movimiento en los dos carriles que bajan y decide hacerse en el primero, que parece exclusivo para automóviles. Espera el rojo y hace su debut; esta vez, a los veinte segundos de estar lanzando los bastones, alguien desde un carro le silba. Desde la intuición, más que desde el conocimiento, se acerca al carro y malabarea más alto, mientras de reojo nota que alguien dentro del carro lo están fotografiando; así que exagera los pasos y simula un poco más dificultad; todo hace parte del show. Lanza el primero, el segundo, el tercero y los recibe al tiempo en las dos manos, la función ha terminado, hace rápido su venia, cual artista en las tablas, y se dirige al carro de donde le sacaban las fotos, un Volkswagen rojo de los años 60 con más pedazos de lata descubiertos que de pintura bien puesta.
Bajan el vidrio y le lanzan un billete de $20.000 por la ventana con un: «Todo bien».
Anthony se queda maravillado, mientras le sale un gracias que se va desfigurando entre los motores de los carros que empiezan a acelerar con el cambio del semáforo a verde. Con las clavas en una mano y el billete en la otra reconoce la calle de su suerte para hoy. Mañana el descubrimiento empezará una vez más desde cero, pero hoy el día ya pintó bien.